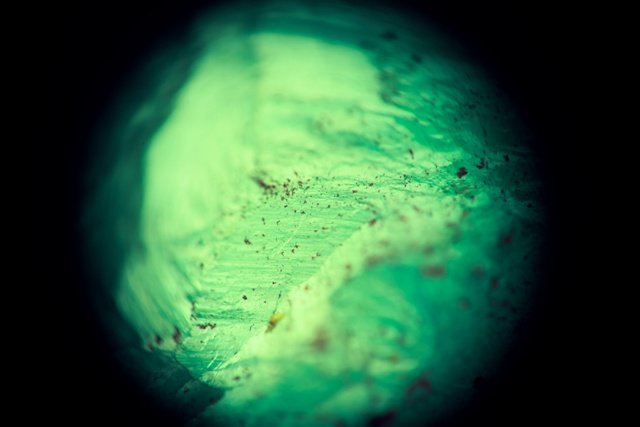La existencia de moléculas en estado excitado implica una absorción previa de energía, o bien que dichas moléculas se generen en el curso de una reacción química, en cuyo caso el proceso se denomina “quimioluminiscencia”; cuando las reacciones quimioluminiscentes tienen lugar en los organismos vivos, entonces se adopta la denominación de “bioluminiscencia”. En el resto de los procesos luminiscentes, es obvio que también se requiere una absorción de energía previa a la emisión.
Su clasificación y denominación depende de la naturaleza de la fuente de energía excitadora; así, “fotoluminiscencia”, en general alude a radiaciones electromagnéticas, generalmente ultravioletas o visibles, “radioluminiscencia” a radiaciones más energéticas, por tanto, de muy corta longitud de onda; por ejemplo, rayos X, “triboluminiscencia” cuando la emisión luminosa acaece tras la aplicación de energía mecánica, fricción o pulverización, “electroluminiscencia” si está implicada la energía asociada a campos eléctricos o magnéticos, “sonoluminiscencia” cuando la excitación es por ondas sonoras, “catodoluminiscencia” emisión tras bombardeo con electrones acelerados, “termoluminiscencia” por acción de la energía calorífica, etc.
Trataré de centrar la atención en los procesos de fotoluminiscencia molecular (fluorescencia y fosforescencia), especialmente orientados hacia el desarrollo y aplicación en análisis farmacéutico. No llego a alcanzar qué tipo de energía excitadora podríamos imaginarnos que se empleó para poder explicar las poéticas primeras palabras del Génesis: “Entonces dijo Dios: -Haya luz-, y hubo luz”. Aunque me apasiona el tema, no pretendo entrar a discutir las actuales teorías, geofísicas o filosóficas del origen del universo.
Solo quisiera comenzar haciendo algunas reflexiones, desde una perspectiva histórica, sobre los fenómenos luminiscentes, que han dado origen a un elegante y poderoso conjunto de técnicas instrumentales como son las espectrofotometrías de fluorescencia molecular y de fosforescencia.
En la más remota antigüedad seguro que llamó poderosamente la atención del hombre la existencia de seres vivos que en determinadas circunstancias emitían luz, como las luciérnagas o los infusorios de algunas regiones marinas, no olvidando a ciertas algas y hongos que producen luminiscencia. Sin duda, fueron observados algunos fenómenos, que hoy se interpretan como bioluminiscentes.
Cuando Aristóteles, en su Historia de los animales, habla de lampiridas, es probable que se refiriese a los coleópteros cantaroideos. Su discípulo Teofrasto, en el “Tratado de las piedras”, cita un carbúnculo luminoso que, expuesto a la luz solar, brilla profusamente.
Algunos siglos después, Plinio “el Viejo” escribía, más poética que científicamente, que las piedras preciosas habían robado la luz a los astros, o que ciertos minerales tenían en su interior una llama “visible” en la oscuridad de la noche. Este autor también describe insectos capaces de emitir luz que poseen un líquido que conserva esta característica, incluso después de haber sido extraído del animal. El poeta Aeliano, al describir las joyas de las mujeres de Tarento, también da su “brillante” opinión sobre este tipo de fenómenos.
Hubo muchas fábulas y leyendas del lejano y próximo Oriente sobre joyas maravillosas, que luego llegaron a la Europa Medieval. Los fenómenos fosforescentes fueron entonces quizá mejor interpretados en las piedras preciosas, aunque siempre con una visión muy literaria. Cellini fue probablemente el más agudo y sorprendido observador de la fosforescencia de ciertas gemas de una joyería de Ragusa.
Ciertamente, debemos siempre plantearnos la pregunta de si estos observadores “precientíficos” interpretaban en algún sentido los fenómenos luminiscentes o solo dejaban volar su imaginación. Lo que sí queda patente es que, incluso antes de la Edad Media, se habían descrito algunas propiedades fotoluminiscentes de diversos minerales. Sin embargo, para observar estos fenómenos se requerían ciertos artificios; la fluorescencia, en el concepto científico que hoy se tiene, no podía ser conocida como tal.
Actualmente, resulta fácil asegurar que algunos tipos de diamante y fluorita son luminiscentes, especialmente la variedad denominada clorofana, la cual muestra emisión verde, durante más de una hora, tras haber sido expuesta a la luz ultravioleta.
Se debe tener presente que hasta hace relativamente pocos años no se dispuso de adecuadas fuentes artificiales de luz, capaces de excitar a las muestras que luego emitirán fosforescencia. En la antigüedad, para observar estos fenómenos, los cristales, tras ser expuestos a la luz solar eran inmediatamente introducidos en la oscuridad.
Probablemente, los fenómenos luminiscentes más fácilmente observados antaño en los minerales fueron los de triboluminiscencia de algunos tipos de diamante, calcita y fluorita. Para ello, debían ser aplastados, comprimidos o al menos friccionada drásticamente su superficie. Más difícil sería observar hace siglos la termoluminiscencia del diamante o de la fluorita.
Hoy día está perfectamente estudiada la emisión luminiscente de más de 500 minerales. No solo hemos de fijarnos en piedras preciosas, tales como diamantes, rubíes, zafiros o granates (tan inmersos en la materia farmacéutica mineral de hace pocos siglos), sino también en otros más vulgares, como la pesada baritina o nuestro simpar aragonito.
La historia del descubrimiento de la fosforescencia hay que buscarla en 1603, con Vicenzo Casciarola, zapatero de Bolonia con aficción de alquimista, que en sus ratos libres recolectaba algunas “piedras pesadas”, baritina sin duda, por los alrededores de su ciudad. Una vez en casa, las calentó en el horno, con el ánimo de obtener oro o al menos plata. Su desilusión sería mayúscula, pero sí se percató de la capacidad que poseía la “piedra de Bolonia” (sulfato bárico, probablemente con trazas de bismuto o manganeso, el cual, calcinado en presencia de carbón como reductor, produciría monosulfuro de bario) para emitir una luz rojiza, durante un tiempo considerable.
También se la designó como “Lapis lunaris” (piedra de la Luna), lucifer, esponja luminosa, etc. Todos estos nombres son muy pintorescos y propios de la alquimia. Sin embargo, ya a mediados del siglo XVII se le llamó “phosphor” (que en griego significa portador de luz), aunque tuvieron que pasar dos siglos y medio para acertar a explicar científicamente el fenómeno de la fosforescencia.
Peter Poterius, en 1625, construyó figuritas de animales con materiales fosforescentes, sencillamente porque le resultaba agradable verlos lucir por la noche. De todas formas, no debemos sonreírnos de aquellas gentes, que por vez primera observaban un fenómeno tan curioso como aquel, o que con mentalidad romántica suponían que la luna devolvía por la noche la luz, que le fue prestada por el sol durante el día.
Hoy día, incluso al leer las fórmulas y patentes de muchas pinturas fosforescentes observamos que subyace un cierto espíritu alquimista, pues en los registros no suelen explicar las circunstancias en que se origina la fosforescencia.
En 1663, Robert Boyle describió “De adamantis tenebris lucente”, el diamante que tras ser frotado y calentado emite luz en la oscuridad. El descubrimiento del elemento fósforo (P) también parece que tiene un cierto aire alquimista. Brandt, buscando la “piedra filosofal”, lo obtuvo de la orina.
En 1769, Scheele y Gahn lo pudieron obtener en mayores cantidades. Pues bien, este fósforo es quimioluminicente, pues emite luz, al ser oxidado al aire (recordemos los fuegos fatuos). Unos años más tarde, en 1793, Homberg, describe por primera vez cómo el cloruro cálcico es capaz de emitir luz al recibir energía mecánica (triboluminiscencia).
Los estudios luminiscentes de Biot y Becquerel, en 1839, permitieron completar los de Canton del siglo anterior. Edward Becquerel fue sin duda quien realmente hizo el primer estudio científico de la fosforescencia, determinando la longitud de onda de las radiaciones excitadora y emitida, el tiempo de duración de la emisión y la influencia de la temperatura. Estudió la luminiscencia de sales de uranio, fluorita, calcita, rubí, diamante, etc. El primer equipo instrumental para determinar la duración de la emisión fosforescente, tras suprimirse la excitación, fue el fosforoscopio diseñado en 1859 por el mismo Becquerel al estudiar la fosforescencia de compuestos de uranio.
Estos estudios permitieron a Verneuil y Lenard, a finales del siglo XIX, establecer los “minerales fósforo”, entre ellos ciertos óxidos, carbonatos, sulfuros y seleniuros, que deben su luminiscencia a la presencia de trazas de Mn, Cu o Ag.
Sus contemporáneos Crooks y Goldstein fueron los pioneros en los estudios sobre la luminiscencia producida por rayos catódicos.
La interpretación, más o menos científica, de los citados fenómenos luminiscentes, fue relativamente fácil en comparación con la de la fluorescencia, pues esta emisión es casi instantánea (10-7 -10-9 segundos), cesando prácticamente al suprimirse la radiación excitadora. Es fácil entender las dificultades instrumentales para disponer de medios capaces de distinguir independientemente la longitud de onda de la radiación excitadora, de la emitida por fluorescencia y también el tiempo de vida de fluorescencia.
Ello no fue obstáculo para que la fluorescencia fuera observada antes que la fosforescencia, por el botánico sevillano Nicolás Monardes, en 1574, al describir el Lignun nephriticum en su obra “Primera y Segunda y Tercera partes de la historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales que sirven en Medicina”.
El leño nefrítico procede de la leguminosa Pithecolobium Ungis-cati, o Guindalina moringa, de Linneo. El apelativo nefrítico alude al uso que en México se hacía para disolver los cálculos renales. La nobleza europea se hizo fabricar cálices de madera de leño nefrítico, en los que bebían un agua con tintes azulados para evitar la litiasis. Así aparecen los aristócratas bellamente representados, copa de madera plebeya en mano, en muchas célebres pinacotecas centroeuropeas (Figura 1).
Hoy en día está descartada esta actividad terapéutica, aunque parece que sí posee acción diurética y sudorífica. En las más distinguidas boticas del Viejo Mundo, este leño se presentaba en trozos privados de la corteza, de color rojizo, con paquetes de fibras intercaladas con otros de color más claro, olor ligero, pero aromático por la calefacción y sabor muy ligeramente acre. Su infusión es de color amarillo dorado, que con el tiempo se torna oscuro, mientras que mirado lateralmente es azul verdoso. La adición de ácidos hace desaparecer dicho fenómeno pero, si se neutraliza con álcalis, se refuerza dicho efecto.
En mi primer viaje a México acudí a comprar el “palo azul” al peligroso mercado dominical de Sonora de la capital, en un puesto donde se vendía, al por mayor, toda clase de materiales que todavía usan los chamanes mexicanos; desde entonces, en una estantería de mi despacho de Catedrático de “Técnicas Instrumentales” (heredado de Don Manuel Ortega y de Don Ramón Portillo), dentro de un matraz de Erlenmeyer con agua, tuve durante años trozos de esta madera, a la que periódicamente añadía el agua perdida por evaporación. El color azul de esa solución siempre me ha iluminado y recordado cuál ha sido durante tantos años la técnica (espectrofluorimetría molecular), que me ha dado prestigio mundial como investigador científico en análisis de medicamentos.
También observaron el fenómeno de la emisión fluorescente Boyle, Newton, Hook, Herschel, e incluso Brewster. Pensaban que consistía en una dispersión de la radiación inicial, designándole con nombres tan curiosos como “dispersión interna” o “dispersión epipólica”. La principal dificultad para analizar y entender el proceso fluorescente residía en observar la radiación secundaria emitida, y distinguirla de la excitadora primaria, mientras estaba siendo atravesada la muestra problema.
Brewster comunicó, en 1833, a la Royal Society de Edimburgo el nuevo fenómeno por él descubierto y denominado “dispersión interna”, que se producía en una solución verde de clorofila, obtenida a partir de hojas frescas, tras la irradiación y focalización, mediante un sistema de lentes, de la luz solar. Aparecía un cono rojo de luz, emitida, dentro de la solución verdosa, como consecuencia del paso de la luz incidente. Pensó que el color rojo observado era debido a partículas en suspensión.
En Inglaterra, el físico y matemático irlandés George G. Stokes observó, en una variedad de fluorita verde la diferencia de color e intensidad de la luz incidente y reflejada, al ser atravesado el mineral, llegando al convencimiento de que la absorción y reflexión “selectivas” no justificaban los cambios experimentados por la radiación emergente.
Así, en su obra On the Change of Refrangibility of Light, publicada en Cambridge en 1852, dice que está decidido a acuñar una nueva palabra: FLUORESCENCIA, etimológicamente procedente de la fluorita o espato flúor, de forma análoga a la ya existente, opalescencia, para describir los fenómenos ópticos que se producen en el ópalo. Hoy día, se considera que Stokes fue el primero en proponer la utilización de la fluorescencia con fines analíticos, allá en 1854, cuando estableció la relación existente entre la intensidad de la fluorescencia y la concentración de soluto en disoluciones de sulfato de quinina (Figura 2).
La gloria de la interpretación física fue para Stokes, pero no se debe restar mérito a Brewster (1833) o a Herschel (1845), cuando al observar el fenómeno lo consideraban como una dispersión interna, o a Monardes cuando, en Sevilla, por vez primera lo describió tres siglos antes.
En las últimas décadas del siglo XIX se hizo cada vez más patente su utilidad como técnica analítica. En 1867, Goppelsroeder propone el término “fluoreszenzanalyse” para la espectroscopía de fluorescencia molecular (Figura 3).
Íntimamente ligado con estos avances está la síntesis efectuada por Baeyer, en 1871, de un compuesto orgánico tan fluorescente que se le denominó fluoresceína. En 1877 se llevó a cabo una curiosa experiencia, para demostrar la conexión subterránea entre el Danubio y el Rhin. Se arrojaron en la cabecera del Danubio 10 kg de fluoresceína, y setenta horas más tarde se pudo observar la característica fluorescencia de este compuesto en un riachuelo que aparentemente no tenía conexión con el Danubio, pero que vierte sus aguas al lago Constanza y, por tanto, al Rhin. Así quedó demostrado inequívocamente que dos, de los más importantes ríos europeos, estaban unidos.
La fluorimetría también contribuyó indirectamente al descubrimiento de los rayos X y de la radioactividad. Las radiaciones excitadoras, en estas fechas, ya no solo eran visibles, sino que también se ampliaron a las ultravioletas, rayos X y las emitidas por sustancias radioactivas.
La catodoluminiscencia permitió a Crooks (1883) y Boisbaudran (1885) descubrir y separar las tierras raras.
En 1895, Wiedemann describe la luminiscencia del vapor de antraceno, y en 1910 Goldstein estudia la emisión producida por compuestos aromáticos congelados.
A lo largo del pasado siglo XX fueron sucediendo “brillantes” descubrimientos debidos a otros científicos. No obstante, hubo de esperarse hasta 1935, cuando el polaco Jablonskii, propuso su famoso diagrama, aportando una más adecuada interpretación física de los fenómenos luminiscentes de fluorescencia y fosforescencia. Asimismo, deben ser citadas las importantes aportaciones científicas realizadas en estos campos por Kautsky, Tiede, Lewis y Kasha, sin olvidar a Stern, Volmer, Vavilov y Kavahagh.
Desde las últimas décadas del siglo XIX, todas las técnicas luminiscentes comienzan a jugar un papel cada vez más importante en el análisis químico y, por supuesto, en el farmacéutico. Actualmente, una nueva era está surgiendo para las espectrometrías de luminiscencia.
En las últimas décadas, la espectroscopia de luminiscencia molecular, en dos de sus vertientes, tanto fluorimetría como fosforimetría, han pasado de ser rudimentarios métodos de trabajo a importantes técnicas instrumentales utilizadas en el análisis y cuantificación, tanto de compuestos orgánicos como inorgánicos.
Poco a poco han ido ganando terreno a las técnicas absorciométricas UV-VIS, utilizadas con anterioridad, y en los últimos años han logrado alcanzar gran notoriedad analítica. Esto ha sido posible gracias a las singulares características de sensibilidad y selectividad de estas técnicas instrumentales, así como al elevado desarrollo integral alcanzado, que ha permitido la automatización de las mismas.
Asimismo, con la reciente asociación de los modernos espectrofotómetros de luminiscencia, como detectores en cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC), el interés analítico de estas técnicas se ha intensificado.
Un elevado número de compuestos orgánicos son fluorescentes, bien sea a temperatura ambiente o a la temperatura del nitrógeno liquido; por ello, los métodos fluorimétricos han encontrado amplio y vasto campo de aplicación tanto en la biofísica y bioquímica molecular, como en análisis químico y química farmacéutica, y por supuesto en química clínica.
La combinación de las técnicas de medida de polarización, con resolución temporal y tiempo de vida, ha permitido profundizar en el conocimiento de la estructura de biomoléculas, así como de complejos biosistemas. Las sondas fluorescentes externas aportan información, al mismo tiempo que causan perturbaciones en su entorno molecular, permitiendo un mejor conocimiento de las características estáticas y dinámicas del mismo.
Por otra parte, la determinación de compuestos farmacológicamente activos, a niveles de concentración terapéuticos y tóxicos, en medios biológicos, a menudo alcanza valores de nanogramo y picogramo. Por estas razones, la espectrofluorimetría se está utilizando ampliamente para el análisis de un creciente número de fármacos y de sus metabolitos. No es de extrañar, por tanto, que las modernas Farmacopeas de prestigio, incluyan este método de análisis y control de medicamentos.
Los métodos fluorimétricos, en análisis farmacéutico pueden ser agrupados según que la medida de la fluorescencia buscada sea la fluorescencia nativa del propio fármaco, la fluorescencia inducida químicamente o bien la surgida por modificaciones del entorno del fármaco.
Los compuestos orgánicos de interés farmacéutico, que no poseen fluoróforos en su estructura, y en consecuencia no presentan fluorescencia nativa, pueden ser “derivatizados”, “enlazados”, “marcados”, en definitiva, modificados para que den origen a productos fluorescentes.
Los marcadores en análisis fluorimétrico tienen gran importancia, tanto en su vertiente de reactivos fluorogénicos, muy útiles en reacciones de derivatización química, HPLC, fluoroinmunoanálisis, etc., como en el campo de la bioquímica, enzimología, química de polímeros en general y biofísica, y por supuesto, en estudios de interacción de ciertos fármacos con proteínas, así como en la caracterización de biomembranas y biopolímeros.
Este vasto campo de aplicación de los métodos fluorimétricos, mediante el marcaje fluorescente, ya sea en su vertiente de reactivos fluorogénicos o bien como sondas fluorescentes, ha dado lugar a una gran ampliación de horizontes. Varios de los mejores especialistas mundiales de este ámbito, Kazuhiro Imai, Willy Baeyens y Dan Lerner, son académicos de la RANF.
En los últimos años se ha incrementado notablemente el uso de reactivos fluorogénicos en HPLC, como lo demuestra el hecho de que dentro de una reunión internacional específica de la IUPAC (Internacional Symposium on Quantitative Luminiscence in Biomedical Sciences), se dedique una sesión al tema que nos ocupa.
Por otra parte, el uso de medios micelares, tanto para favorecer los procesos de emisión fluorescente, y en consecuencia facilitar la cuantificación de las muestras, como en HPLC, lo que actualmente se viene denominando “cromatografía micelar”, posee gran relevancia.
Las modificaciones inducidas, que tienden a producir fluorescencia en moléculas o sistemas no fluorescentes, pueden ser de naturaleza química o fisicoquímica. Las modificaciones de naturaleza fisicoquímica normalmente tienden a mejorar el rendimiento cuántico de moléculas ya fluorescentes, mientras que las de naturaleza química, generalmente implican la formación de un enlace covalente, entre el marcador fluorescente y el compuesto problema.